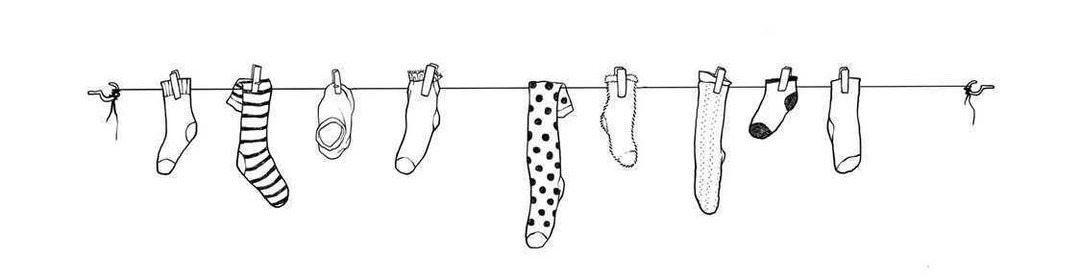Nos avisó el jefe, nada más despegar de Santiago, que era más que probable que, pasando por encima de los Andes, el avión empezara a temblar. Ya de vuelta, pensé que las turbulencias eran necesarias para darse cuenta que una está volando. Con el constante ruido del motor, al que tus oídos se acostumbran, y la firme estabilidad de nuestros pies en la moqueta asquerosa de un avión viejo, una podría olvidarse que camina, duerme o mea a miles de metros sobre el suelo. Incluso miles de metros sobre el punto más alto de los Andes nevados, que no es poco.
Muchas veces me da por pensar que la fluidez y la naturalidad con que todo ha sucedido puede llegar a dar algo de sombra a lo extraordinario que es todo. Y, de repente, pasaban cosas: pequeñas turbulencias en ese vuelo plácido que nos recuerdan que, en realidad, volar es algo muy loco y que no siempre puedes mirar por la ventanilla sin que el meneo general te haga pegarte un cabezazo contra el cristal.
Seguramente, ya ni podría numerar la mayoría de mis turbulencias en el viaje: la mente es medio traicionera y sólo quiere que recuerdes lo bueno. Pero entre los momentos complejos que sí recuerdo, guardo cada una de las despedidas: conocer gente supone, en parte, saber dejar atrás. “¿Tanto te cuesta soltar?” me preguntó una noche Francisco. “Creo que lo que me cuesta es soltarme”, respondí. Y la verdad, no lo se. Recuerdo, también, ese día en que alguien me dijo que “Desapego es libertad”. Y odio esta palabra: el desapego. Porque yo no lo controlo y, a veces, es el apego quien me controla a mí.
Me fui de Chile después de veinte mil abrazos con Berta en que mi estómago, mi corazón y mi mente no sabían muy bien si reír o llorar o ambas a la vez. Me fui de cada uno de los lugares dejando un vacío – eso nos lo contaban, yo no estoy muy segura de eso – y llevándome un vacío – de eso sí estoy segura. Y le preguntaba a Berta “¿Cómo te acostumbras a eso? A conocer, a dejar ir, a irte sabiendo que probablemente JAMÁS volverás a verlos…” Ella reía y no me daba demasiada orientación en ese sentido: “agradezco haberlos cruzado en el camino y poco más”. Quizás eso sí me daba algo calma.
Ese “jamás” es mi turbulencia: primero la vivía con un miedo paralizante, ahora la vivo e intento cerrar los ojos y dejando que me invada de la mejor manera, sintiéndola, respirando y dejándome fluir. Pero siempre he sido una gran teórica, siempre he sido una mediocre practicante. Ese pinchazo en la boca del estómago cada vez que el avión se mueve bruscamente, ese pinchazo en la boca del estómago después de cada último abrazo, cada último beso, cada última sonrisa, cada última mirada, me demuestran que volar sigue siendo muy loco. Y que para ver los Andes desde arriba hay que poner en juego tus vértigos, tus miedos, tu cuerpo y tu corazón.
GRACIAS